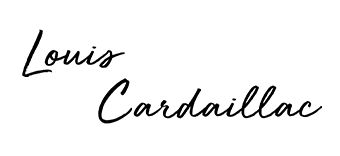De mis remembranzas deduzco un hecho esencial: Louis fue inmensamente feliz cuando estaba en su lugar de origen.
Los largos y luminosos días del verano transforman cada año la ciudad de Quillán: macetones de geranios colorean las grisáceas y estrechas calles, en las pequeñas plazas los bares disponen mesas y sillas para los turistas, en las noches se realizan varios espectáculos callejeros, alegres grupos de ciclistas y de visitantes de otras zonas del país pasean por la ciudad. El ir y venir de personas es constante, a pesar del agobiante calor y de la escaza sombra que dan los hermosos plàtans de abundante follaje.
La imagen de un hombre contento y diligente, muy conocido por los viejos quillanenses, aparece en mis recuerdos. Se llama Louis Cardaillac y es mi esposo. Puedo verlo mientras escribo estas lineas. Los lugareños conversan con él animadamente para tratar siempre los mismos temas: del añorado auge económico que vivió la pequeña ciudad hace muchos años; de la presencia invasora de alemanes e ingleses jubilados que han comprado, y dicen que por un ínfimo precio, muchas propiedades en Quillan y que han cambiado a tal grado las costumbres que en los quioscos se venden periódicos en alemán y en inglés. En torno de burla Louis les augura que habrán de aprender las lenguas de los invasores si las cosas continúan así. Por las caras que ponen sus interlocutores, puedo ver que el comentario no les parece gracioso.
De mis remembranzas deduzco un hecho esencial: Louis fue inmensamente feliz cuando estaba en su lugar de origen. Se movía como pez en el agua por las calles de Quillan, donde evocaba episodios que idealizaban su infancia y su juventud. Todo le parecía digno de recordar: desde el monumento a los héroes de la Guerra del 14 donde aparecía el nombre de su abuelo materno, hasta el título de un banco que, compuesto por varias palabras, fue la primera frase larga que supo leer de niño.
Eso sí, no intentó volver a entrar a la enorme casa donde nació y donde se hallaba la afamada tienda de abarrotes que perteneció a su familia. “¡Mira –exclamaba dolido—que abandonada está!”. La causa de tal abandono se debía a un pleito testamentario que le había dejado una honda herida y de la cual nunca sanó.
Araceli Campos